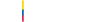Concepto 390391 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública
Fecha de Expedición: 24 de octubre de 2022
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
PROVISIóN - ENCARGO
- Subtema: Practicas Laborales
" La práctica laboral es una actividad pedagógica realizada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un periodo fijo, en un entorno laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Las personas que no se encuentran en el territorio no están sometidas a la ley colombiana. Para el caso particular de la Ley 1780 de 2016, la norma expresa que su objeto es implementar políticas que impulsen la generación de empleo, el emprendimiento y la creación de nuevas empresas para los jóvenes entre 18 y 28 años en Colombia, por lo que no sería viable que se aplicará a una persona que se encuentre en otro país. "
*20226000390391*
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20226000390391
Fecha: 24/10/2022 10:07:45 a.m.
Bogotá D.C.
REFERENCIA. EMPLEO. Practica Laboral. Practicante extranjero en entidad pública con sede en el exterior. RADICACIÓN. 20229000550562 de fecha 20 de octubre de 2022.
En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual consulta si es en aplicación de la Ley 1780 de 2016 es viable vincular como pasante a ciudadano extranjero (chino) para que cumpla funciones en una entidad pública colombiana con sede en la ciudad de Ginebra (Suiza), me permito manifestar lo siguiente:
Sea lo primero señalar, que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 430 de 2016, este Departamento Administrativo tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la gestión pública y el servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación.
En ese sentido, la resolución de los casos particulares corresponderá a la autoridad empleadora y nominadora, en cuanto es la instancia que conoce de manera cierta y documentada la situación particular de su personal.
Por tanto, este Departamento Administrativo, en ejercicio de sus funciones, realiza la interpretación general de las disposiciones legales y, en consecuencia, no le corresponde la valoración de los casos particulares.
Ahora bien, con relación a la práctica laboral la Ley 1780 de 2016, señala:
“ARTÍCULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto impulsar la generación de empleo para los Jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral con enfoque diferencial, para este grupo poblacional en Colombia.” (Subrayado y negrilla fuera del texto)
Conforme a lo anterior y como primera conclusión, es pertinente mencionar que las disposiciones de la Ley 1780 de 2016 buscan implementar políticas que impulsen la generación de empleo, el emprendimiento y la creación de nuevas empresas para los jóvenes entre 18 y 28 años en Colombia.
Ahora bien, frente a la naturaleza jurídica de la práctica laboral, la mencionada Ley 1780 de 2016, dispone:
“ARTÍCULO 13. Promoción de escenarios de práctica en las Entidades Públicas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que jóvenes sin experiencia puedan realizar prácticas laborales, judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud, en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia para el acceso al servicio público.
PARÁGRAFO 1. En caso de realizar en el sector público la práctica laboral, judicatura o relación docencia de servicio en el área de la salud, las entidades públicas podrán realizar la vinculación formativa del practicante y no será obligatorio celebrar convenios con la Institución Educativa, salvo en los casos en que la Institución Educativa lo solicite en el marco de la autonomía universitaria.
(...)
ARTÍCULO 15. NATURALEZA, DEFINICIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA LABORAL. La práctica laboral es una actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.
Por tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral no constituye relación de trabajo.
(...)”
De conformidad con la norma anteriormente transcrita, la práctica laboral es una actividad pedagógica realizada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un periodo fijo, en un entorno laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.
Es importante resaltar que el legislador dispuso claramente que, por tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral no constituye relación de trabajo, es decir, los practicantes no tienen la calidad de servidores públicos.
Ahora bien, frente a la vinculación de los estudiantes, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior â¿ICFES-, en Oficio No. 607 del 15 de abril de 1997, dispuso:
“...no existe norma alguna que determine si el contrato o convenio para la realización de pasantías, lo debe firmar la empresa con la entidad educativa o con el estudiante que va a realizar la práctica.
Sin embargo, por lo general la institución de educación superior firma convenio con la empresa, en donde se estipulan entre otras cláusulas las labores que va a realizar el estudiante, las cuales deben tener relación con los estudios cursados, el acatamiento por parte del estudiante de normas que rigen en la empresa, una supervisión y evaluación al estudiante, etc.
Ante la dificultad por parte de las instituciones de educación superior de la consecución de empresas para que los estudiantes realicen las pasantías, son los mismos estudiantes los que hacen contactos con las empresas para su realización y en consecuencia firman contratos de tipo laboral en unos casos y en otros de prestación de servicios, sujetos a la presentación del estudiante por parte de la institución en donde se le informa a la empresa del programa que cursa, el tiempo de duración de la práctica, etc.”.
“...vale la pena recalcar algunos aspectos que resultan ineludibles en los programas de este nivel, como son:
(...)
-. Debe establecerse claramente el régimen laboral, administrativo y estudiantil aplicable a los practicantes.
-. Los aspectos de responsabilidad civil deben aparecer previa y claramente definidos en el contrato o convenio interinstitucional.
-. Es de aclarar que, tanto en éstos como en los demás aspectos directamente relacionados con esta clase de prácticas, las entidades contratantes gozan de plena autonomía para la adopción de los términos de referencia y procedimientos que han de utilizar, con las únicas limitantes de respeto a las normas Constitucionales, Legales y Estatutarias de obligatorio cumplimiento.
Se resaltan los anteriores aspectos como marco muy general de esta clase de convenios, sin que ello signifique que se trata de los únicos aspectos a considerar, por cuanto tanto en el régimen de contratación privada como en lo que toca con los contratos con entidades del Estado, en la medida que éstos se hagan efectivos surgirán seguramente otros aspectos de igual o mayor importancia que requerirán igualmente ajustes y regulaciones”.
De lo anteriormente expuesto, si se llegan a celebrar contratos o convenios interinstitucionales sobre pasantías con los establecimientos educativos, se deben considerar las normas sobre contratación estatal tratándose de universidades públicas y los principios que las regulan, en donde se establezcan las condiciones de estas prácticas y las reglas administrativas y académicas a que queden sometidos los estudiantes. Sin embargo, y de acuerdo con lo expuesto en el concepto del ICFES, es posible que sea el estudiante quien suscribe el contrato, que también deberá estar ajustado a la normatividad relacionada con la contratación estatal.
Por consiguiente, el estudiante que hace su pasantía en una entidad pública no tiene la calidad de empleado público, no obstante, en su relación con la entidad pública debe establecerse claramente el régimen laboral, administrativo y estudiantil aplicable a los practicantes; esto es, su vinculación con la misma, por ejemplo, mediante la celebración de un contrato estatal.
Por otro lado, con relación al principio de territorialidad de la norma, en Sentencia T-1157 de 2000, la Corte Constitucional manifestó:
2.2. El principio de la territorialidad de la ley es consustancial con la soberanía que ejercen los Estados dentro de su territorio; de este modo cada Estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio.
Los arts. 18, 19, 20 y 21 del Código Civil, aplicables a los negocios mercantiles según los arts. 1, 2 y 822 del Código del Comercio, regulan lo relativo a la problemática de la territorialidad de la ley y de sus disposiciones se extraen los siguientes principios:
Las leyes obligan a todos los habitantes del país, incluyendo los extranjeros sean domiciliados o transeúntes, salvo lo previsto para éstos en tratados públicos (art. 59, ley 159 de 1888, 57 del C.R.P.M.). Este es el principio de la territorialidad de las leyes, conforme al cual éstas sólo obligan dentro del territorio del respectivo estado.
El mencionado principio se encuentra morigerado con las siguientes excepciones: i) los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero permanecerán sujetos a la ley colombiana (art. 19 C.C.), en lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la determinación de derechos y obligaciones de familias, en la medida que se trate de ejecutar actos que deban tener efectos en Colombia; ii) todo lo concerniente a los bienes, en razón de que hacen parte del territorio nacional y se vinculan con los derechos de soberanía, se rigen por la ley colombiana, a partir de la norma contenida en el art. 20 del Código Civil, que aun cuando referida a los bienes en cuya propiedad tiene interés o derecho la Nación es aplicable, en general, a toda relación jurídica referida a los bienes ubicados dentro del territorio nacional (Consejo de Estado, sentencia de marzo 18 de 1971); iii) la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.
El principio de la territorialidad, como se ha visto, es la regla general. Sin embargo, existen excepciones que permiten el ejercicio de la jurisdicción del Estado en relación con personas, situaciones o cosas que se encuentran por fuera de su territorio. Así, es posible que el Estado pueda asumir jurisdicción y aplicar sus normas en relación con actos o situaciones jurídicas que tuvieron origen en su territorio, pero que se perfeccionaron o agotaron en otro Estado, o con respecto a actos o situaciones generadas ocurridas fuera de su territorio pero que se ejecutan o tienen efectos dentro de sus fronteras territoriales.” (Subrayado fuera del texto)
En concepto de 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado manifestó:
“De otra parte, debe tenerse en cuenta que la soberanía está directamente relacionada con el territorio (artículo 101 C.P.), en la medida que es dentro de él donde el Estado ejerce su poder vinculante para dictar autónomamente normas jurídicas:
“Ciertamente, el derecho internacional público define el territorio como aquel conjunto de espacios en los cuales el Estado ejerce su soberanía, razón por la cual la consecuencia fundamental de que algún espacio físico forme parte integral del territorio de un Estado consiste en que tal espacio queda sometido al ejercicio de la soberanía estatal con todos los atributos que ella implica.
La soberanía del Estado, desde la perspectiva del derecho internacional público, se manifiesta en forma dual. A nivel internacional, consiste, entre otras cosas, en la facultad del Estado de participar en el concierto internacional mediante la creación y adopción de normas internacionales, la iniciación y mantenimiento de relaciones diplomáticas con otros Estados y organizaciones de derecho internacional, etc. A nivel interno, la soberanía consiste en la posibilidad del Estado de darse sus propias normas dentro del territorio con total independencia de otros Estados.” (Se resalta)
De este modo el territorio define materialmente “el punto hasta el cual puede llegar la acción efectiva del Estado” y, por ende, “el marco en el que tiene validez el orden estatal”. Por lo mismo, como ha advertido la Corte Constitucional, el territorio es el espacio físico dentro del cual cobran sentido las competencias de las autoridades estales y los derechos y deberes de sus habitantes:
“5.1.1.3. Al territorio se vinculan varios objetivos o funciones que, en general, han sido reconocidos por la doctrina constitucional. Así, el territorio permite agrupar a poblaciones diversas, toda vez que hallándose asentadas o comprendidas por el territorio del Estado, se encuentran regidas por la Constitución y por un mismo conjunto de autoridades. Así mismo, el territorio asegura la capacidad de autodeterminación del Estado puesto que define el espacio en el que el Estado ejerce de forma autónoma sus funciones. Igualmente, el territorio le confiere contenido a las competencias de las autoridades y determina el alcance de los derechos y obligaciones de los habitantes. Adicionalmente, tal y como también lo ha reconocido la doctrina, al territorio acude el Estado para el cumplimiento de sus fines, no solo por el natural hecho de que es el espacio donde las autoridades ejercen sus competencias, sino también porque el dominio eminente que ostenta le permite disponer de los recursos allí integrados.”
(...) La Constitución, entonces, hace evidente la especial posición que tiene en la Constitución la idea de territorio: (i) definiendo el ámbito espacial en el que las autoridades públicas ejercen sus competencias; (ii) reconociendo a partir de la condición de habitante del territorio del Estado Colombiano, la titularidad de los derechos; (iii) estableciendo deberes específicos de protección del territorio comprendido entre los límites; (iii) fijando la propiedad del territorio nacional así como de los bienes públicos que en él se encuentran; (iv) determinando las restricciones que se imponen a algunas de las autoridades públicas cuando prevean salir de la República de Colombia; y (v) regulando las relaciones entre las comunidades que se encuentran en zonas de frontera. Así pues, el contenido de la Carta con referencias directas o indirectas al concepto de territorio, relieva la especial importancia constitucional que revisten las normas que lo regulan. Tales normas se erigen en elemento nuclear del sistema constitucional vigente.” (Se resalta)
En este orden, la regla general es que la eficacia de las leyes está circunscrita al territorio nacional de cada Estado sin necesidad de que exista una manifestación explícita del legislador en ese sentido. Al contrario, la aplicación de la ley en un lugar diferente al que conforma el territorio nacional -por razón de un tratado, de las reglas que rigen las relaciones diplomáticas o de los principios generales de derecho internacional-, sería una excepción que exigiría norma expresa que así lo dispusiera.” (Subrayado fuera del texto)
Conforme a lo anterior y en especial al desarrollo del principio de territorialidad de la ley, esta Dirección Jurídica considera que las personas que no se encuentran en el territorio no están sometidas a la ley colombiana. Para el caso particular de la Ley 1780 de 2016, la norma expresa que su objeto es implementar políticas que impulsen la generación de empleo, el emprendimiento y la creación de nuevas empresas para los jóvenes entre 18 y 28 años en Colombia, por lo que no sería viable que se aplicará a una persona que se encuentre en otro país.
Me permito indicarle que, para mayor información relacionada con los temas de este Departamento Administrativo, le sugerimos ingresar a la página web www.funcionpublica.gov.co/eva en el link “Gestor Normativo” donde podrá consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Jurídica.
El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ARMANDO LÓPEZ CORTES
Director Jurídico
Proyectó: Sonia Estefanía Caballero Sua
Revisó: Maia Valeria Borja Guerrero
Aprobó: Armando López Cortés
11602.8.4
NOTAS DE PIE DE PÁGINA
- Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones.
- Referencia: expediente T-317722. Magistrado Ponente Dr. Antonia Barrera Carbonell. Fecha: 04 de septiembre de 2000.
- Radicación Número: 11001-03-06-000-2016-00208-00(2314). Consejero Ponente Dr. Edgar González López. Fecha: 15 de diciembre de 2016.